15 octubre, 2018
Jesús Mendoza Zaragoza
Diario El Sur Guerrero
A finales de enero del año 1979, tuve la oportunidad de escuchar a don Oscar Arnulfo Romero, justo un poco más de un año antes de que fuera asesinado en San Salvador, de donde era arzobispo. En el contexto de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Puebla, en un evento organizado por las Comunidades Eclesiales de Base de México, en el que escuchamos a algunos de los teólogos de la liberación de esos tiempos, como Gustavo Gutiérrez, los hermanos Leonardo y Clodovis Boff, Segundo Galilea, Jon Sobrino y otros más. También participaron varios obispos latinoamericanos que estuvieron en dicha reunión eclesial, entre ellos, Monseñor Romero.
Eran tiempos de gran ebullición social en América Latina, cuando las dictaduras militares campeaban por donde quiera y los movimientos populares y los grupos guerrilleros buscaban caminos de cambio social. Ideologías tales como el marxismo y la seguridad nacional se confrontaban en los ámbitos político y social. Todo el Cono Sur, incluyendo a Centroamérica, estaba atravesado por grandes conflictos en los que militares, las oligarquías nacionales, las trasnacionales, partidos políticos de derecha y algunos sectores conservadores de la Iglesia católica hacían causa común y se confrontaban con organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, entre otras. Entonces se hablaba más de organizaciones populares. En este contexto, actuaban en muchos países movimientos guerrilleros de alta relevancia militar y política. Uno de ellos, estaba, precisamente en El Salvador.
En este conflictivo momento, se alzó la voz de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, quien tomó una firme determinación de acompañar a su pueblo, que estaba en medio del fuego cruzado entre el ejército salvadoreño con sus escuadrones de la muerte y la guerrilla protagonizada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Las homilías dominicales que pronunciaba en la catedral de San Salvador se convirtieron en un espacio de consuelo, de denuncia y de aliento a la esperanza en medio de tanto sufrimiento. La voz de Romero se convirtió en un referente nacional, al grado de que se le llegó a llamar “la voz de los sin voz”, porque en la misa dominical denunciaba todos los casos de violación de los derechos humanos cometidos por los militares y por los personeros del gobierno salvadoreño.
Para esto, Monseñor Romero había creado la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado, que tenía la tarea de recoger, sistematizar y publicar las violaciones a los derechos humanos que consistían en matanzas, secuestros, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas públicas, policiacas y militares. A diario había filas de personas y de grupos que se presentaban a hacer sus denuncias. No había otra opción dadas las condiciones políticas y sociales presentes en El Salvador. El trabajo de esta oficina pasaba a manos del arzobispo, que en su homilía hacía públicos todos estos hechos violentos, incluyendo los cometidos por la guerrilla.
Fue así como la voz del arzobispo Romero se fue agigantando y las clases pudientes decidieron callarla. Eso sucedió el 24 de marzo de 1980, un día después de que pronunció una homilía de fuego: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.
Este mensaje no fue tolerado por la oligarquía ni por el gobierno. Un escuadrón de la muerte al servicio de los militares, lo ejecutó para acallar su voz. Pedro Casaldáliga, obispo y poeta, amigo de Romero, haría inmortal esta expresión: “San Romero de América, pastor y mártir nuestro: ¡nadie hará callar tu última homilía!”.
Con su muerte, el impacto de la persona y de la voz de Romero sobrepasó las fronteras de El Salvador hasta llegar a toda América Latina, convirtiéndose en un símbolo de movimientos libertarios de inspiración cristiana y aun de otras diferentes, que buscaban un cambio social. Esa voz ha ido alentando a tanta gente, no sólo de América Latina, que ha encontrado en ella la necesaria valentía evangélica y la visión del verdadero lugar de un pastor que asume la suerte de su pueblo. Ayer, domingo, el papa Francisco lo ha declarado santo, como una forma de reconocer su figura y su perfil universal de pastor y del modelo de Iglesia que se vincula con el sufrimiento de los pueblos y se desvincula de los poderosos para cumplir cabalmente su misión.
Si ya, desde su ejecución violenta, el pueblo salvadoreño y muchos otros pueblos latinoamericanos habían reconocido a Romero como santo, es decir, como modelo inspirador de valores de alto significado humano y cristiano, ahora el reconocimiento oficial del Papa Francisco en nombre de la Iglesia católica, le da un alcance universal. Romero puede inspirar la práctica pastoral de la Iglesia católica en cualquier latitud de la tierra y puede inspirar el rol de sus pastores en lo que tiene que ver con un compromiso de transformación social y política. Romero nos enseña que el ministerio de un pastor puede tener implicaciones sociales y políticas para la lucha por la justicia y la construcción de la paz, en suma, para la transformación social. Pero desde una parcialidad evangélica: hay que estar del lado de los pobres al afrontar la conflictividad de los contextos sociales y políticos. Romero fue constantemente señalado como comunista o como guerrillero, sólo por cumplir con su labor pastoral. Estos señalamientos los hacían tanto los oligarcas como sus colegas obispos. Y los afrontó con la valentía de su fe y de su amor al pueblo oprimido.
La canonización de Romero realizada ayer por Francisco en Roma, señala una ruta a la Iglesia y, sobre todo, a los pastores. Hay que desmantelar los vínculos ilegítimos con los poderosos de la política y de la economía; hay que denunciar con valentía la violencia, venga de donde venga, sobre todo aquélla estructural e institucionalizada que sacrifica a los pobres y descarta a los débiles. Hay que asumir las causas de los pueblos, caminando con ellos en sus luchas y esperanzas. Hay que asumir los riesgos que sean necesarios para defender los derechos humanos, así sea arriesgando la vida misma. Hay que optar por los pobres sin ambigüedades y con determinación. Hay que abandonar la comodina ambigüedad de la imparcialidad cuando se trata de los abusos contra los pobres y las víctimas. Y no por protagonismo ni por presunción, sino por fidelidad al mismo Evangelio que se pregona.
Ojalá que la Iglesia católica en México esté a la altura para hacer su parte en las necesarias transformaciones que requiere el país y el testimonio de Romero cale en las comunidades católicas y en sus pastores. Yo escuché a Monseñor Romero –en aquel evento del año 1979– hablar de su conversión a los pobres. Cuando bajó a los infiernos de la guerra en El Salvador, vio la realidad con la mirada de las víctimas y se dedicó a consolar, a denunciar y a fortalecer la esperanza de la gente. Eso es lo que el pueblo necesita de sus pastores: recibir la fuerza espiritual que necesita para no postrarse en la resignación, para luchar por la justicia y para cambiar la sociedad. Las grandes transformaciones vienen de abajo, de los pueblos, de los pobres de las víctimas. Y ahí está el lugar propio de la Iglesia. Eso hizo Romero. Eso hizo Jesús de Nazareth. Ese es el reconocimiento público que se ha hecho a Romero con su reciente canonización.
A finales de enero del año 1979, tuve la oportunidad de escuchar a don Oscar Arnulfo Romero, justo un poco más de un año antes de que fuera asesinado en San Salvador, de donde era arzobispo. En el contexto de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Puebla, en un evento organizado por las Comunidades Eclesiales de Base de México, en el que escuchamos a algunos de los teólogos de la liberación de esos tiempos, como Gustavo Gutiérrez, los hermanos Leonardo y Clodovis Boff, Segundo Galilea, Jon Sobrino y otros más. También participaron varios obispos latinoamericanos que estuvieron en dicha reunión eclesial, entre ellos, Monseñor Romero.
Eran tiempos de gran ebullición social en América Latina, cuando las dictaduras militares campeaban por donde quiera y los movimientos populares y los grupos guerrilleros buscaban caminos de cambio social. Ideologías tales como el marxismo y la seguridad nacional se confrontaban en los ámbitos político y social. Todo el Cono Sur, incluyendo a Centroamérica, estaba atravesado por grandes conflictos en los que militares, las oligarquías nacionales, las trasnacionales, partidos políticos de derecha y algunos sectores conservadores de la Iglesia católica hacían causa común y se confrontaban con organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, entre otras. Entonces se hablaba más de organizaciones populares. En este contexto, actuaban en muchos países movimientos guerrilleros de alta relevancia militar y política. Uno de ellos, estaba, precisamente en El Salvador.
En este conflictivo momento, se alzó la voz de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, quien tomó una firme determinación de acompañar a su pueblo, que estaba en medio del fuego cruzado entre el ejército salvadoreño con sus escuadrones de la muerte y la guerrilla protagonizada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Las homilías dominicales que pronunciaba en la catedral de San Salvador se convirtieron en un espacio de consuelo, de denuncia y de aliento a la esperanza en medio de tanto sufrimiento. La voz de Romero se convirtió en un referente nacional, al grado de que se le llegó a llamar “la voz de los sin voz”, porque en la misa dominical denunciaba todos los casos de violación de los derechos humanos cometidos por los militares y por los personeros del gobierno salvadoreño.
Para esto, Monseñor Romero había creado la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado, que tenía la tarea de recoger, sistematizar y publicar las violaciones a los derechos humanos que consistían en matanzas, secuestros, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas públicas, policiacas y militares. A diario había filas de personas y de grupos que se presentaban a hacer sus denuncias. No había otra opción dadas las condiciones políticas y sociales presentes en El Salvador. El trabajo de esta oficina pasaba a manos del arzobispo, que en su homilía hacía públicos todos estos hechos violentos, incluyendo los cometidos por la guerrilla.
Fue así como la voz del arzobispo Romero se fue agigantando y las clases pudientes decidieron callarla. Eso sucedió el 24 de marzo de 1980, un día después de que pronunció una homilía de fuego: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”.
Este mensaje no fue tolerado por la oligarquía ni por el gobierno. Un escuadrón de la muerte al servicio de los militares, lo ejecutó para acallar su voz. Pedro Casaldáliga, obispo y poeta, amigo de Romero, haría inmortal esta expresión: “San Romero de América, pastor y mártir nuestro: ¡nadie hará callar tu última homilía!”.
Con su muerte, el impacto de la persona y de la voz de Romero sobrepasó las fronteras de El Salvador hasta llegar a toda América Latina, convirtiéndose en un símbolo de movimientos libertarios de inspiración cristiana y aun de otras diferentes, que buscaban un cambio social. Esa voz ha ido alentando a tanta gente, no sólo de América Latina, que ha encontrado en ella la necesaria valentía evangélica y la visión del verdadero lugar de un pastor que asume la suerte de su pueblo. Ayer, domingo, el papa Francisco lo ha declarado santo, como una forma de reconocer su figura y su perfil universal de pastor y del modelo de Iglesia que se vincula con el sufrimiento de los pueblos y se desvincula de los poderosos para cumplir cabalmente su misión.
Si ya, desde su ejecución violenta, el pueblo salvadoreño y muchos otros pueblos latinoamericanos habían reconocido a Romero como santo, es decir, como modelo inspirador de valores de alto significado humano y cristiano, ahora el reconocimiento oficial del Papa Francisco en nombre de la Iglesia católica, le da un alcance universal. Romero puede inspirar la práctica pastoral de la Iglesia católica en cualquier latitud de la tierra y puede inspirar el rol de sus pastores en lo que tiene que ver con un compromiso de transformación social y política. Romero nos enseña que el ministerio de un pastor puede tener implicaciones sociales y políticas para la lucha por la justicia y la construcción de la paz, en suma, para la transformación social. Pero desde una parcialidad evangélica: hay que estar del lado de los pobres al afrontar la conflictividad de los contextos sociales y políticos. Romero fue constantemente señalado como comunista o como guerrillero, sólo por cumplir con su labor pastoral. Estos señalamientos los hacían tanto los oligarcas como sus colegas obispos. Y los afrontó con la valentía de su fe y de su amor al pueblo oprimido.
La canonización de Romero realizada ayer por Francisco en Roma, señala una ruta a la Iglesia y, sobre todo, a los pastores. Hay que desmantelar los vínculos ilegítimos con los poderosos de la política y de la economía; hay que denunciar con valentía la violencia, venga de donde venga, sobre todo aquélla estructural e institucionalizada que sacrifica a los pobres y descarta a los débiles. Hay que asumir las causas de los pueblos, caminando con ellos en sus luchas y esperanzas. Hay que asumir los riesgos que sean necesarios para defender los derechos humanos, así sea arriesgando la vida misma. Hay que optar por los pobres sin ambigüedades y con determinación. Hay que abandonar la comodina ambigüedad de la imparcialidad cuando se trata de los abusos contra los pobres y las víctimas. Y no por protagonismo ni por presunción, sino por fidelidad al mismo Evangelio que se pregona.
Ojalá que la Iglesia católica en México esté a la altura para hacer su parte en las necesarias transformaciones que requiere el país y el testimonio de Romero cale en las comunidades católicas y en sus pastores. Yo escuché a Monseñor Romero –en aquel evento del año 1979– hablar de su conversión a los pobres. Cuando bajó a los infiernos de la guerra en El Salvador, vio la realidad con la mirada de las víctimas y se dedicó a consolar, a denunciar y a fortalecer la esperanza de la gente. Eso es lo que el pueblo necesita de sus pastores: recibir la fuerza espiritual que necesita para no postrarse en la resignación, para luchar por la justicia y para cambiar la sociedad. Las grandes transformaciones vienen de abajo, de los pueblos, de los pobres de las víctimas. Y ahí está el lugar propio de la Iglesia. Eso hizo Romero. Eso hizo Jesús de Nazareth. Ese es el reconocimiento público que se ha hecho a Romero con su reciente canonización.







































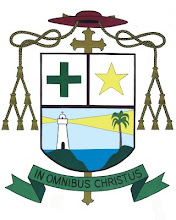





































No hay comentarios:
Publicar un comentario